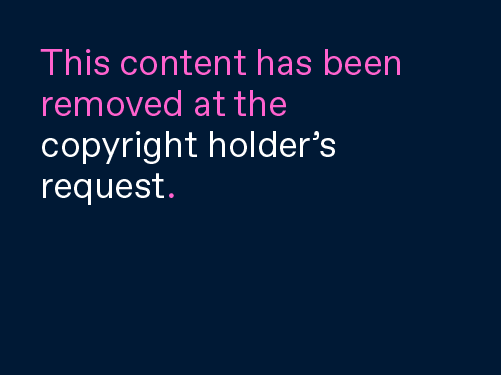Un
lago hermoso, jóvenes sentados y atentos en la orilla, una mano que golpea
suavemente la cabeza de un micrófono para crear un palpitar lento y callado, así
comienza esta pequeña prenda hecha de cuero y metal, magia y locura: con el corazón.
Es un sueño, el sueño de un percusionista, que logró reunir por unos días a
varios de los músicos más talentosos de la historia. Ignorando las ilusorias
fronteras entre el rock y la rumba, el jazz y el blues, los maestros van compartiendo
su arte y su técnica, creando miradas incrédulas y quijadas bien abiertas.
"Uno dos, uno dos tres, uno dos tres cuatro, uno dos tres, uno dos,
uno...", recita velozmente Mike Mangini (Dream Theater). Al ritmo de su instrucción,
su mente y extremidades actúan en sincronización perfecta. El juguetón
Giovanni Hidalgo encarna el alma en la música. Su pasión y entrega es total.
Por momentos es difícil separar sus dedos del cuero que tocan, como si su
cuerpo fuera la proyección astral del tambor, o viceversa. La alquimia en el aire
fue evidente. Disfruten de ver a Mangini marcando con el cencerro el ritmo
latino de Horacio "El Negro" Hernández, quien creció escuchando a
Bruford. Dennis Chambers no parecía convencido por las bromas de Hidalgo, pero
se abrazaron igual. Raul Rekow recordó aventuras y travesuras con Giovanni,
cuando Santana coincidió con Tito Puente. Las trenzas de Kenwood Dennard no
pararon de bailar rebeldes mientras hacia el bajo y la batería a la vez.
Destreza y fortaleza física, agilidad mental, enfoque y el oído consciente del
pulso constante del corazón: la receta increíble para estos genios de la percusión
y la creación.
Son suspiros, recuerdos, destellos, puños sobre la mesa y arcos de corriente. Son todos espectros que emanan y se enredan de una música muy especial.
Buscar este blog
Etiquetas
ambiente
(1)
astronomía
(4)
bitácora
(6)
Chile
(1)
ciencia
(7)
cuentos
(14)
documentales
(1)
ensayos
(8)
ficción
(16)
filosofía
(6)
heavy metal
(23)
humor
(1)
huracán maría
(1)
libros
(3)
microrrelatos
(4)
música
(25)
noticias
(1)
poesía
(14)
política
(4)
puerto rico
(5)
reseña
(7)
viajes
(2)
El Heavy Metal nuestro de cada día:
 El Heavy Metal nuestro de cada día:
Endless Forms Most Beatiful
El Heavy Metal nuestro de cada día:
Endless Forms Most BeatifulEn la voz tranquila y profunda de Richard Dawkins comienza el octavo disco de la banda finlandesa Nightwish, Endless Forms Most Beautiful (2015). En el preludio; la calma antes de una explosión; el famoso biólogo reflexiona...
viernes, 30 de septiembre de 2016
miércoles, 28 de septiembre de 2016
Libélula (09/2016)
Nace una
ninfa en el agua.
Madura,
despierta en vuelo
y se hace
dueña del aire,
como un dragón
que renuncia al fuego.
Me
hipnotizan tan hermosa
asimetría
en su cuerpo,
el color
metal que irradia,
la mirada
verde en su reflejo.
Con visión
profunda, tenaz
y
voluntad empinada,
comienza
a depredar sueños
lejos del
agua estancada.
Cada cual
busca algún signo,
un animal como
su alma,
un tótem
que hable e inspire:
la libélula
es tu hada.
martes, 13 de septiembre de 2016
Carriles Reversibles (09/2016)
"Two roads diverged in a yellow wood,
and sorry I could not travel both
and be one traveler, long I stood.”
Robert Frost
and sorry I could not travel both
and be one traveler, long I stood.”
Robert Frost
Te diriges, como es
costumbre los martes y jueves por la mañana, hacia la universidad. Sentado en
ese juguete de moho que llamas un Ford, agotas la rampa que te asegura entrada
a la autopista. Una inmensa laguna de carros te espera inconsciente y dócil y te
recibe en su ola lenta y automática de las mañanas. Respiras profundo y comienzas a contar el tiempo que es imposible ahorrar; que se pierde. “The Wall” de Pink Floyd se escucha apenas en el viejo radio, a
través de la única bocina que todavía funciona. Transcurre sin ti: tu cuerpo en
piloto automático y tu mente en otras cavilaciones. Te preguntas ¿de donde sale
toda esta gente? ¿hacia donde se dirigen? Si quisieras arrepentirte y huir
dando marcha atrás, te detendrían. Si te invadiera la locura de ahogar la
gasolina y apagar el motor, para terminar las paginas amarillentas de esa
novelita de Carlos Fuentes que lleva siglos sentada en la butaca del pasajero,
te empujarían. Demasiado difícil ir más rápido; te obstaculizan. Si tuvieras la
necesidad extrema de lo biológico no tendrías la satisfacción del escape; el
tapón causa estreñimiento. Tratas de acceder el carril
reversible. Nadie te permite el paso. Resignado en esa pequeña cápsula
termodinámica que se devora al tiempo, tú y los demás a tu lado, casi manga con
manga, ignorantes del hecho o no, se consumen como el combustible fósil que los
carga lentamente por la vía larga. Del fondo de tu mente resurge esa aterradora,
pero factual realización, la misma que piensas todos los días: estás atrapado.
Una vez anclado el
carro en el mar de estacionamientos, tus pies marchan por los estrechos
senderos del laberinto de metal, caucho y concreto. Paso a paso te diriges con tu
esquinado portafolio de cuero rayado en la diestra. Su tapicería muestra las
cicatrices habituales del uso: bordes
incoloros, manchas de café y grasa salpicada, una que otra gota de vino o vodka.
Vas acortando el espacio que te separa del centro de estudiantes. El pavimento
agrietado de la acera pare múltiples bifurcaciones y todas intersecan tu meta. Pero,
tu algoritmo cotidiano te obliga a tomar la distancia más corta que evite una
colisión con otro miembro de la facultad, estudiantes, conserjes, en fin, otro
ser viviente (especialmente insectos y lagartijas).
Rayando por el costado
de la biblioteca, esquivas los grupitos de estudiantes que se balancean en las barandas
y bisecas a los desconsiderados que enraízan en el medio del camino. Tu
cabellera rebelde (lo que resta de ella) bailotea en tu frente, dándole una
apariencia extraña (fálica) a tu sombra en el pavimento. Te mueves espiando con
el rabo del ojo a esos bribones añoñados que se acuestan aquí y allá, bajo las
sombras de los robles florecidos. Estudiantes quieren hacerte creer que son,
pero ya vienen aquí sabiendo todo lo que necesitan o al menos eso creen; solo
quieren el papel firmado. Poco caso haces de las parejitas que se acurrucan en
caricias sobre las cepas de los Ficus y las Alstroemerias. Haces un alto repentino
frente a los que se empelotan en el pasillo, a la entrada del edificio. No. Que
no te contaminen sus charlas bobas. Siempre están cuchicheando, preocupados
solo por trivialidades: “¡Nenaaaaa! Me encontré
a Marcos ayer en el pub y sabrás que lo ignoré toda la noche…” “¡Vaya Joe! ¿pa’
donde vamos a jangear después del examen de pre-calculo?” “¡Diablo brother esa
perra esta bien buena y esta suelta!” Te mueves e ignoras los cuerpos, las
miradas y los sonidos, balanceando el gastado maletín en la mano siniestra, con
la destreza inconsciente de un sociópata construido piedra a piedra, por años.
Justo antes de que tu
estomago gima por segunda vez, te encuentras entrando al modesto salón alumbrado.
El olor a café colado te sacude del trance, como una mano que, bruscamente atrapando
tu barbilla, te obliga a mirar hacia la cocina. Ya parado frente a las vitrinas
empañadas, resbaladizas en vaho condensado, con tu café hirviendo en mano y con
tu bandeja astillada sobre los rieles de acero inoxidable, exploras el buffet
que se te presenta. Allí, dentro de las bandejas humosas está la comida pasmada,
luego de madrugarte, completamente resignada a ser ingerida. Tus ojos hacen el inventario
automáticamente: huevos revueltos, tocineta, salchichas italianas (al menos eso
se puede inferir), etc. Tu voz se desvanece cuando vas a exigir la tocineta negra
y las tostadas con mantequilla y ajo. Cierto espíritu se apodera de tu mano
para señalar la bandeja con la maicena y las ciruelas tibias y gomosas. Tal vez
fue el recuerdo de la luz reflejada en la calvicie de aquel hombre, lo que te
obligó a escoger la crema. Tratas de reprimir la irónica imagen de aquel cuerpo
esférico y boyante, sentado en su gigantesco escritorio de caoba con su bata
blanca. Como examinaba fríamente esos reportes de laboratorio. Como se mordía
los labios y gesticulaba en negación frunciendo el ceño. Recuerdas las puertas añejas
en moho de aquel edificio despintado y sucio; la sensación de abandono a la
entrada; el aura de desesperanza en las caras de los transeúntes. Recuerdas las
citas en aquellos pasillos helados de losetas manchadas y sobre enceradas. Recuerdas
las filas inauditas, el aullido inconsolable de los niños por el miedo a las
puyas y el aburrimiento. Recuerdas el olor a matadero asfixiado con amonio. Recuerdas
el reloj en la pared con el segundero muerto y el número de turno electrónico
en la pared parpadeando detenido: como
el tiempo. Comer maicena es mejor que pasar por eso otra vez…
Una vez terminado tu
ayuno te diriges con paso firme hacia el anfiteatro de física. Esquivando las
masas estudiantiles, recorres las lozas de concreto en un baile extraño de
diagonales y ángulos rectos. Tratando (supersticiosamente) de esquivar las
divisiones entre losetas, llegas a las empinadas escaleras del edificio de ciencias
físicas. El contorno de la estructura modernista eclipsa al sol de la mañana al
pie de las escaleras, pero, en el tope, su resplandor te hace guiñar los ojos. Antes
de que la imagen rebote en tu cerebro, el sonido delata al director de
departamento, justo arriba, hablando con un estudiante. Tal vez se mueva en una
trayectoria de colisión contigo. De seguro que le gustaría interrogarte sobre esas
bajas en tus secciones de física cuántica, sobre el estado de tus largas y al
parecer interminables investigaciones y sobre tu resistencia a enseñar física básica,
semestre tras semestre. Quieres enfrentarlo. Quieres decirle lo que oculta tu
mente, lo que nadie se ha atrevido a decir, por miedo o pura politiquería. Anhelas
instruirlo en aquel viejo principio de la fuerza laboral: los menos capaces son
sistemáticamente promovidos a las posiciones donde puedan causar el menor daño
posible: la gerencia. Pretendes retar esa religiosidad que predica
molestosamente. Demarcarás esa espiritualidad cómoda para él y amaestrada a la
vida cotidiana de su clase media profesional. Destruirás esa autocomplacencia que lo obliga a
vender y forzar su mitología a los que lo rodean. Debatir con él en este tema,
es como debatir con un niño sobre la existencia de Santa Claus. Es así con
muchos otros temas, en especial la física. Desarmar la arrogancia, delatar y
demostrar la incompetencia obvia, dan un cierto sabor a justicia. De una vez
por todas, el talento y el conocimiento triunfaron sobre la labia; la sustancia
venció la forma.
Al entrar a la penumbra
del aposento, el estruendo de la puerta mohosa y pesada, imparte silencio en
los estudiantes ya sentados y aburridos. El anfiteatro reparte a los jóvenes
desigualmente, acumulando a la mayoría en las filas más lejanas a la pizarra. La luz se hace más tenue en esa dirección, hacia
el fondo, la parte más alta del recinto. Con varios pasos sobre la alfombra
vieja y habitualmente olorosa a levadura, alcanzas el viejo escritorio. Hecho
de acero, este pupitre ha sido huésped de generaciones de maestros como tú: los
bifocales mal mecidos en la nariz y con los bolígrafos multicolores en el bolsillo
de la guayabera blanca, crema o azulada. Tu cuerpo no hace mucho pasó la mitad
del camino. A menudo, quisieras recuperar la mirada curiosa de los hombres de
ciencia, que sólo buscan entender la realidad y ser reconocidos por ello.
Fuiste científico; no importa lo que digan los demás. Ahora solo buscas
sobrevivir a las matrículas y agotar los itinerarios. Ahora solo vives para
esperar la quincena y malgastar el cheque enjuto. Ahora te sabes como un
ladrillo más de esa pared mampuesta que el sistema construye, en
retroalimentación de tu esclavitud; y ya no te importa.
De frente a la pizarra,
vas raspando con tiza los signos y los símbolos de la famosa ecuación de Schrödinger.
Estas abusando del discurso clásico sobre la dualidad de las ondas y las
partículas; el mismo que inspiró tu vocación, cuando lo escuchaste de la boca
de Feynman la primera vez. Cuanto disfrutas, aun hoy, de ver y
escuchar al gigante impartiendo sus magistrales lecciones, cuando lo reencarnas por demanda a través de la pantalla plana, repetido en la internet. Parecía un adolescente
juguetón cuando desentrañaba los misterios de la realidad. Cuanto quisieras reversar
los roles y el tiempo, y que fueras tú el estudiante, y él, Richard, el
maestro. De espalda a las miradas perplejas y lejanas de los pupilos, disparas (en
la dimensión de la pizarra) las balas indestructibles con las que jugó Feynman,
las mismas que traspasan una pared misteriosa, y se pierden o se cuentan entre
ranuras y diques de agua empozada. “Bienvenidos
a la mecánica cuántica”, piensas en secreto. Pausas y te giras hacia la audiencia
soñolienta y solicitas preguntas.
—¿Todo claro hasta
ahora? —Silencio. Es de esperar.
Regresas a la pizarra para
continuar dibujando ecuaciones y fasores en una hemorragia de letras y números
que poca gente entiende. Pero, tú los entiendes. De repente, una voz lejana y
tenue, cargada por el eco del recinto, interrumpe tu letanía.
—Yo creo que este tipo
se acaba de ir en un viaje y no va a regresar. —Escuchas risas sofocadas. El
rumor de dos estudiantes aburridos se amplifica y oscila en tu cabeza. Pero el
insulto no termina ahí:
—Esto está cabrón. ¿A
quien le importa to’a esta mierda? ¿Pa’ que sirve esto? —Añade su vecino.
Con los ojos cerrados,
aceptas el reto de ese charlatán, ícono de gente que en los pasillos se mofa de
ti, de tus manierismos, de tu andar y tu vestir, y ahora finalmente, de tu vida.
Aprietas la tiza hasta quebrarla. Cuesta arriba por las filas del amplio salón,
el foco del rumor te espera para que lo apagues: el pobre estudiante arrancado
de su butaca por el pelo, atrapada su estupefacta mirada, y escuchando con sus
ojos bien abiertos:
—El problema con
ustedes es que no tienen visión. Se conforman solo con las cosas que pueden ver
y tocar. Si no les llena el estomago o no les mueve las nalgas, sus pequeñas
mentes lo ignoran. —Que paguen justos por pecadores. Estrellas los trozos de
tiza en la canaleta…
La clase, dada por
terminada, se escurre ruidosamente y con premura por entre las filas de los
angostos pasillos del salón. Tú, ya regresado al escritorio en tu oficina, malhumorado,
observas a la hermosa ninfa que se aproxima por entre la claridad de la puerta
recién abierta. Su largo cabello lacio, negro como la brea, se agota sobre el
pecho modesto, en parte diluyéndose por dentro de su blusa de escote amplio y
hombros desnudos. La bruja se recoge parcialmente el cabello por detrás de la
oreja y te observa nerviosa (aparentemente), levemente perfilada. Dudas de sus
intenciones, o más bien sueñas que son otras. Por un momento imaginas que ella
asiente a una invitación que jamás hiciste. Ustedes dos solos en el despacho y ella,
para hablarte, se empina con ambos brazos del tope de tu escritorio. Te
concentras duramente en no atisbar el seno, ahora parcialmente expuesto por la flexibilidad
de la tela. Tu resistencia está justificada. Después de todo, no quieres
terminar marcado como el profesor que liga a sus estudiantes (aunque todos lo
hagan).
—Profesor…yo falté al
segundo examen… porque me dio una monga que casi me mata. —Se rompió el
hechizo. —Yo quería saber… si usted me daba un break y me cuenta el primer
examen por dos. —¿Qué tal si es verdad? Tal vez sí desea que la mires. A lo
mejor por eso se sienta ahora, con un muslo sobre el escritorio y el otro
bailando, con su espalda levemente desviada hacia ti, para que la beses y la
estremezcas. Quiere que olvides todo eso acerca de ecuaciones de campo,
electrones que viajan a la galaxia de Andrómeda y científicos locos. Quiere que
la descubras a ella.
Contestas hipnotizado. —Bueno,
este…joven…yo no creo que eso sería justo con los demás estudiantes. ¿Qué usted
cree?
La musa se desbalancea
todavía un poco más hacia ti. Un manguillo del sostén lentamente se resbala de
su hombro, delatando un poco mas de su seno. Su perfume te vuelve loco
y quisieras brincarle encima y tomarla allí mismo, en el escritorio y que ella
te acaricie y te sofoque en el aroma que lleva de aura.
—Bueno…sí, es
verdad…pero le prometo que no se lo voy a decir a nadie. Puede ser un secreto
entre los dos. —Biológicamente accedes…
La seductora muchacha camina
apresuradamente, escapando del espacio que compartía a solas contigo. Te
memorizas todas sus curvas y sus relieves para utilizarlos más tarde, en la
intimidad de tu casa, en la soledad de tus noches…
Tarde, de camino a tu
carro, ya extinto el día, te topas con una conmoción frente a la puerta de la
facultad. Desde tu distancia, detenido en la penumbra del pasillo, logras
atisbar al director del departamento hablando y gesticulando fuertemente con el
decano de estudiantes. Por tu lado pasa casi corriendo una de las secretarias
chismosas, que no duda en compartir la escasa información que tiene, tal vez ya
exagerada por la regla exponencial de los rumores.
—Parece que un profesor
agredió a un estudiante o algo así. Yo voy pa’ lla pa’ enterarme. —Más
información te alcanza mientras caminas acelerado. —La muchacha está bien nerviosa.
La policía está en camino.
Tus pies van casi a
galope, cuando te tropiezas con el villano ignorante del anfiteatro, quien te ignora.
Llegando al automóvil te topas con un compañero que te felicita por lo de esta
mañana. —Oye…a la verdad que estoy impresionado contigo. Ya era hora de que
pusieran a este cabrón en su sitio. Hablamos mañana…digo…si todavía tienes
trabajo.
No tienes puta idea de
lo que habla. Enciendes el vehículo y arrancas nervioso por la calle hacia la
avenida, perturbado por los verdaderos eventos del día. Ignoras las señales de
transito y te cuelas por entre los carros para llegar al expreso. La lluvia
comienza a lapidar el parabrisas. Quieres escapar de la fatalidad de lo que
hiciste. Ella tenía no más de diecinueve o veinte años. Tu tienes no menos de cincuenta
y cuatro. La noche mojada te diluye, como la carretera al auto. De seguro que se
lo contará a sus amigas. Cambias automáticamente de carril para rebasar a un
conductor incapacitado por el celular. Se lo contará a sus padres y también a
la policía. La avalancha de consecuencias sepultará tu vida. Ella consintió. Cortas con tu compacto al carril de la extrema izquierda, para
alejarte del tráfico lento y pesado. En pleno remordimiento por el placer
prohibido que experimentaste, no te percatas de las barandas de concreto
despintado que te van cercando. Distraído, haces caso omiso de los extraños
signos que te advierten urgentes a través del cristal empañado. No das cuenta,
ni recuerdas las horas y ni las reglas del carril reversible que inconscientemente
estas penetrando. Cuando ves las luces gemelas venir, ya es demasiado tarde.
En el instante de tu
muerte vez tu vida pasar como una chispa de luz: un arco de corriente con la
energía para encender el aire en llamas, pero extinto en una fracción de
segundo. Comenzada tu trasmigración, juras haber tenido la más extraña de las
visiones. Te ves reflejado en el retrovisor, multiplicándote y sujetando infinitamente
el manubrio del instrumento asesino, como si agarrándote a él, pudieras
agarrarte a la vida. Justo antes de la oscuridad, regresa a tu mente el discurso
de Feynman. Recuerdas bien lo que intuyó su genio, lo que pudo descifrar ese
vasto intelecto en una simple fábula acerca de un electrón que se mueve de un
cátodo a un ánodo en una explosión blanca. Recuerdas la belleza y la perfección
que oculta la verdadera naturaleza, cuando imaginamos que el electrón recorre
todos los caminos, todas las posibilidades, para moverse de aquí para allá. Se
materializan en tu memoria, como en el espejo, todos esos universos paralelos
que multiplican la existencia. Las decisiones de tus partículas, sus formas de existir,
destruyen con desdén cualquier rastro de tu libre albedrio. No se te escapa la
asombrosa, pero inevitable conclusión de todo esto: el electrón, como tú, recorrió
todo el universo para saltar de un electrodo al otro. Escoges nada: ni el
camino más corto, ni siquiera el más largo. Todos los senderos son posibles, en
mayor o menor grado, y todos son agotados. Literalmente eres la suma de ti y
todas tus circunstancias. Eres tan culpable como inocente. La integral de la
probabilidad de todos tus pasos es la vida que vemos sublimada en un haz de
luz.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)